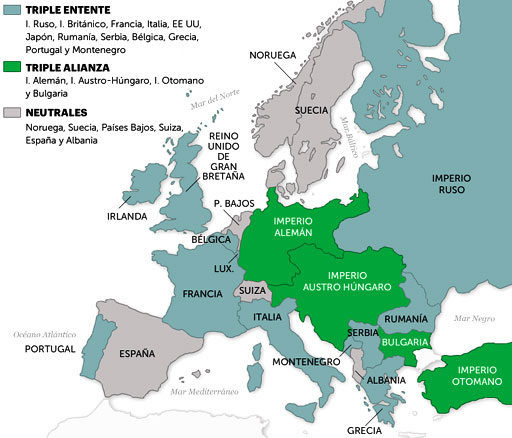Luces y sombras de un reinado
Traspasado de glorias y catástrofes, los excesos del reinado de Luis XIV de Francia, sobre todo en lo que a la guerra se refiere, fueron terribles. Sin embargo, a pesar de las dificultades y de los errores y del éxito relativo de la política de prestigio, Francia consiguió ponerse a la cabeza de las naciones europeas. El resultado más duradero del reinado fue el desarrollo del absolutismo administrativo. El estado obtuvo un poder de intervención, de decisión y de iniciativa que sometía con progresiva eficacia a todos los súbditos a una autoridad ejercida en nombre del rey, pero que partía en realidad del Consejo y de sus ministerios y que los intendentes aplicaban en las provincias. Las instituciones provinciales y municipales perdieron gran parte de su autonomía en beneficio del centralismo monárquico.
Luis XIV de Francia
Luis XIV asimiló de los ideólogos de la monarquía absoluta, como Jacques Bossuet, la concepción divina del poder regio. El rey se consideraba el ejecutor de la voluntad de Dios en la tierra. Profundamente empapado de estas convicciones y habiendo asumido los deberes que implicaban, Luis XIV se esforzó con denuedo por extender su poder a todos los confines de su reino y de dotarse de un halo de gloria que elevase su majestad hasta el cielo. Fue un trabajador incansable, lo que le permitió imponer un control hasta entonces inusitado sobre la vida política y administrativa del reino, sobre la sociedad, la cultura y la religión. En lo exterior aprovechó sagazmente la debilidad de la Casa de Austria, en franco declive a fines del siglo XVII. Ello le permitió difundir con éxito por Europa la idea de que Francia era la nueva gran potencia mundial, guiada por una dinastía que él hacía remontar falazmente hasta Carlomagno. Su audacia al proclamarse el monarca más poderoso con una ostentación ofensiva para el resto de monarquías, y la alarma que sus ambiciones despertaban en el resto de las potencias, acabarían desbaratando los sueños de gloria del Rey Sol.
Símbolos de la monarquía absolutista de Luis XIV son el inusitado esplendor de la vida cortesana y la magnificencia de Versalles. El rey organizó un culto cortesano a su persona como método de proclamación pública de su grandeza. Para Luis XIV las fiestas y ceremoniales eran parte central de los asuntos de Estado y escribió: "al pueblo le gusta el espectáculo. Por él conservamos su espíritu y su corazón". En el ritual de la corte, a menudo el rey aparecía disfrazado de sus personajes favoritos: Marte, Apolo, el Sol... Esta ostentación era, más allá del derroche, un sistema eficaz de domesticación de la nobleza. El rey invitaba a los nobles a vivir en la corte, seduciéndolos con la posibilidad de obtener mercedes y de disfrutar de los placeres cortesanos, empujándoles a malgastar sus herencias en gastos suntuarios, lo que hacía que dependieran cada vez más de la privanza regia. Fue necesario ampliar los órganos domésticos de la corte para dar cabida a los aristócratas que buscaban mantenerse en el círculo cortesano. Los nobles fueron desposeídos del poder político a cambio de las añagazas del culto monárquico.
Bajo su férula, Francia alcanzó cotas desconocidas hasta entonces. Sustituyó a Italia en la vanguardia de la creación artística gracias al impulso dado a las artes desde la época de Luis XIII y Richelieu. Luis XIV llevó el arte francés a su cenit: Corneille, Racine y Molière en el drama, Le Brun y Mignard en la pintura, Louis Le Vau y Hardouin-Mansart en la arquitectura. A semejanza de la Academia francesa, que velaba por la pureza de la lengua, fueron creadas otras academias: la de las Inscripciones o Pequeña Academia (1663), dedicada a las medallas y a las inscripciones epigráficas; la de Pintura y Escultura (1664), la de Ciencias (1666) y la de Arquitectura (1671). La gloria personal del monarca fue fuente inagotable de inspiración para los artistas. Luis XIV se convirtió en Apolo o en Alejandro Magno en las obras de Le Brun, como encarnación de la majestad legendaria. Fue esta la época de la creación de un estilo verdaderamente francés, el clasicismo, surgido de la transformación del arte italiano penetrado de los ideales del despotismo monárquico.

Junto a Colbert en la Academia de Ciencias
Medio siglo después de la muerte de Luis XIV, Voltaire se confesaba fascinado por la voluntad de poder y el sentido de la majestad de este soberano. Al filósofo ilustrado se debe la famosa locución "el Siglo de Luis XIV", utilizada de forma recurrente para denominar la época del absolutismo monárquico. Para la historiografía heredera de la Revolución Francesa, sin embargo, Luis XIV se convirtió en el símbolo del despotismo salvaje y militarista.
El absolutismo monárquico
La muerte de Mazarino en marzo de 1661 llevó a Luis XIV a asumir personalmente las riendas del poder. Contaba por entonces veintidós años y su voluntad de ejercer de forma directa el gobierno del Estado dejó a la corte asombrada. El rey escribió en sus Memorias para la instrucción del Delfín que su oficio era el más "noble, grande y delicioso", y se resolvió a desempeñarlo sin la mediación de los ya tradicionales validos.
La reforma de la administración central emprendida por Luis XIV obedeció a su voluntad personal de concentrar en torno a sí y a sus escasos colaboradores de confianza las funciones supremas de gobierno. El rey heredó de Mazarino a sus principales ministros: Michel Le Tellier, Jean Baptiste Colbert, Hugues de Lionne y Nicolás Fouquet, que en su mayoría se mantuvieron en sus cargos durante muchos años. En el transcurso de su largo reinado, Luis XIV nunca nombró un primer ministro.
Las decisiones del rey tenían fuerza de ley; eran la ley misma, en virtud de un absolutismo regio que se convirtió en paradigmático, elaborado a un tiempo a partir de la tradición feudal y del derecho romano. Luis XIV recortó el poder de los cargos tradicionales de la monarquía, como el de canciller o el de condestable; mantuvo alejada del poder a la nobleza de sangre y favoreció el ascenso de los funcionarios plebeyos y de la nobleza nueva salida de las filas de la burguesía, ganándose, de este modo, su fidelidad. Al final de su vida, el propio rey explicaba así esta política a su nieto y heredero: "no me interesaba tomar a hombres de posición más eminente. Ante todo, era preciso establecer mi propia reputación y dar a conocer al pueblo que, precisamente por el rango que poseían, no era mi intención compartir mi autoridad con ellos. Lo que me importaba era que no concibiesen mayores esperanzas que las que yo quisiera darles, lo que resulta difícil para personas de alta cuna". Los funcionarios fieles al rey crearon auténticas dinastías de burócratas que se perpetuaron en los puestos de las secretarías de estado.

El palacio de Versalles
Durante los primeros veinte años del reinado la corte fue itinerante, ya que el rey conservaba su temor juvenil a los tumultos de París. La mayor parte del año el monarca vivía alejado de la capital, entre los palacios de Fontainebleau, Saint-Germain o Chambord. Finalmente ordenó la construcción de un gigantesco palacio en Versalles, junto a París, que habría de convertirse en el símbolo por antonomasia de su grandeza y en el más acabado ejemplo del nuevo lenguaje estético vinculado ideológicamente al absolutismo monárquico.
En Versalles se instalaron los servicios ministeriales y la casa del rey. La corte se trasladó al nuevo palacio en 1682, aunque las obras no se dieron por concluidas hasta el final del reinado. El primer proyecto arquitectónico correspondió a Louis Le Vau y fue completado posteriormente por Hardouin-Mansart, autor de los célebres jardines. El rey supervisó personalmente la construcción del palacio, dejando su huella personal en las soluciones arquitectónicas de la obra más importante del clasicismo francés. Luis XIV estableció así un verdadero despotismo estético en el que plasmó, junto a su afición al arte italiano, las concepciones ideológicas de la monarquía de derecho divino.
Luis XIV convirtió a los consejos en verdaderos ministerios administrativos. El Conseil d'en Haut o Consejo Supremo fue el principal órgano de gobierno. De él quedaron excluidos los príncipes de sangre e incluso la propia reina madre. Creó organismos nuevos para una monarquía que cada vez más era una máquina burocrática: el Conseil de Dépêches para las relaciones con las provincias, el Conseil des Finances, el Conseil de Justice o la inspección general de hacienda. Para garantizar el orden interno y el cumplimiento de la voluntad regia, Luis XIV fortaleció un eficacísimo cuerpo de intendentes, verdadero instrumento de represión de la monarquía. Conseguir la obediencia a la autoridad monárquica en el interior y asegurar la hegemonía y reputación francesas en el exterior fueron las reglas esenciales de la política del Rey Sol.
La administración
Jean-Baptiste Colbert, antiguo intendente de Mazarino y hombre de gran inteligencia política, fue su principal consejero durante buena parte del reinado. Nombrado controlador general de finanzas, se encargó de la reorganización del Consejo de Hacienda y recibió las secretarías de estado de la Marina y de la Casa del Rey. De él dependían los intendentes de provincias, el comercio, la navegación, las aguas y bosques y las colonias ultramarinas. Para evitar la concentración de poder en manos de Colbert, Luis XIV entregó los ministerios del ejército de tierra y de política exterior a otros consejeros.
Jean-Baptiste Colbert
La reforma fiscal impulsada por Colbert en los primeros años del reinado resultó infructuosa, al negarse el rey a sacrificar su política de prestigio con el fin de sanear la hacienda. El ministro quiso emprender una modernización de las estructuras económicas de Francia aplicando novedosos principios mercantilistas: creó las manufacturas del Estado, entregó privilegios a las empresas privadas, mejoró la administración de los bosques, impulsó la construcción de navíos de guerra para la protección de la flota mercante y de las costas y fomentó la creación de compañías comerciales para las Antillas, el golfo de Guinea y el Báltico. La mayor parte de estas medidas fracasaron por aplicarse en un contexto económico internacional poco propicio y por chocar con la concepción tradicional que de las prioridades del estado profesaba el soberano francés. Francia, sin embargo, era la potencia más rica de Europa.
La política colbertista tuvo mayores éxitos en el ámbito interno. La preservación de la obediencia a la monarquía significaba la presencia continua de agentes del poder central (oficiales e intendentes) en todas las regiones del reino. Gracias al eficaz funcionamiento del sistema de intendencias, se impuso un inusitado control del orden público ejercido por el estado central, lo que conllevó un retroceso importante de la libertad privada y de las corporaciones públicas tradicionales. Ello se tradujo en un reforzamiento del carácter administrativo de la monarquía.
Política religiosa
La suntuosidad de la corte enmascaraba las graves dificultades del gobierno interior, particularmente en materia religiosa. La unidad de la fe en torno a la iglesia católica representaba un papel esencial en la política centralizadora del reino, como garantía de orden y de estabilidad social, según la concepción de Luis XIV. Aunque cercano a la Santa Sede, el rey deseaba consolidar la independencia tradicional del galicanismo monárquico.
La extensión a todos los obispados de un derecho que reservaba a la monarquía la provisión de beneficios en ciertas diócesis suscitó un grave conflicto con el papado, al tiempo que levantaba la resistencia de los obispos de tendencia jansenista. El rey exigió a la asamblea extraordinaria del clero convocada para tal fin que recogiera sistematizada y ampliada la doctrina galicana para hacer frente a las pretensiones papales. De dicha asamblea surgió la llamada Declaración de los Cuatro Artículos de 1682, condenada por Inocencio XI y sus sucesores y que Luis XIV hizo enseñar en los seminarios.
La unidad religiosa significaba además un nuevo conflicto con los protestantes. En los primeros años de su gobierno, Luis XIV mantuvo en vigor el Edicto de Nantes que regulaba desde 1598 la situación de los protestantes en el interior del reino. Pero desde 1669 se dictaron sucesivas medidas que restringían la libertad religiosa y se cumplieron a rajatabla las cláusulas del Edicto de Nantes en cuanto a la limitación de las actividades culturales de los protestantes. Al parecer, tras este repentino celo religioso del rey se encontraba su política de prestigio, que le impulsaba a convertirse en adalid del cristianismo europeo, en competencia con el emperador alemán, vencedor reciente de los turcos.
Entre 1679 y 1685 se hizo pública una serie de edictos que liquidaron las garantías legales del Edicto de Nantes y desencadenaron la represión militar contra los hugonotes. En 1685, por el Edicto de Fontainebleau, quedaron definitivamente revocadas las disposiciones de Nantes. Las consecuencias de esta decisión fueron desastrosas: la elite social de los protestantes emprendió el camino del exilio, llevando consigo sus fortunas y sus conocimientos técnicos a sus países de acogida, Brandeburgo y las Provincias Unidas, mientras que los países protestantes denunciaban violentamente la tiranía de Luis XIV.
Jacques Bénigne Bossuet
En otro frente de acción, el rey emprendió la persecución del jansenismo. La moral austera y la práctica de rigor religioso preconizadas por Jansenio habían alcanzado gran difusión en el reino gracias a las obras de los escritores piadosos, como Pasquier Quesnel, que criticaban duramente el absolutismo regio. A su subida al trono, Luis XIV asumió la bula papal de 1653 que declaraba herética la doctrina jansenista. A fines del reinado la persecución se recrudeció y el rey pidió al Papa la promulgación de la bula Unigenitus, que condenaba las doctrinas del padre Quesnel. Las monjas de los conventos jansenistas parisienses se resistieron enconadamente a la disolución de sus comunidades, hasta que en 1709 se eliminaron violentamente los últimos rescoldos jansenistas de la capital. La ofensiva contra la moral jansenista estuvo dirigida por obispos muy próximos a la monarquía: Jacques Bossuet y François Fénelon, quien también erigió en sus escritos una doctrina de carácter místico, el quietismo, que pronto perdió el apoyo regio.
La política exterior
Ha sido materia de controversia historiográfica la cuestión de si Luis XIV siguió desde el inicio de su reinado un programa preestablecido en su política exterior. Según algunos autores, ésta estaría marcada por dos objetivos precisos: el establecimiento definitivo de las fronteras del reino y la sucesión al trono español tras la muerte de Carlos II. Ambos objetivos apuntarían a la consecución de la hegemonía europea para Francia.
En el caso de la sucesión al trono español, Luis XIV comenzó reclamando los derechos de su esposa, la infanta española María Teresa de Austria, cuya dote matrimonial nunca fue pagada. Las capitulaciones matrimoniales establecían que, a cambio de dicha dote, la infanta renunciaría a todos sus derechos sobre el imperio español. Desde la muerte de Felipe IV de España en 1665, Luis XIV buscaría compensaciones territoriales pretextando estos derechos. El enfrentamiento con España se hizo inevitable dadas las continuas violaciones territoriales cometidas contra los dominios hispánicos.
Luis XIV y Felipe V sellan el
tratado de los Pirineos (1659)
En lo que respecta a las fronteras, su configuración era muy vaga, incluso después de los acuerdos territoriales de las paces de Westfalia y los Pirineos. Luis XIV ambicionaba extender su reino hasta lo que consideraba sus "fronteras naturales", es decir, a lo largo de todo el cauce del Rin por el este y hasta las costas flamencas por el norte; se trataba de devolver a Francia los límites de la antigua Galia. Aunque el rey persiguió ambas metas durante su reinado, no cabe afirmar que su política exterior siguiera líneas de actuación precisas. Su mayor preocupación era sin duda su propia gloria, que identificaba con la de Francia, de acuerdo con la célebre sentencia que comúnmente se le atribuye: "el Estado soy yo". Aunque Luis XIV nunca dijera tal cosa, la frase resume fielmente sus ideario.
La política de prestigio exterior implicaba el fortalecimiento del ejército. La guerra fue el recurso predilecto de Luis XIV para imponer sus pretensiones de hegemonía y el ejército un instrumento imprescindible de su política. El rey encomendó su administración y reforma a uno de sus más leales colaboradores, Michel Le Tellier, al que más tarde sustituiría su hijo Louvois. Le Tellier introdujo mejoras en el armamento de infantería y caballería, en el empleo de la artillería y en el aprovisionamiento de las fortalezas. El ejército se convirtió en un arma al servicio de la monarquía y se eliminaron en parte los lastres feudales que lo entorpecían. A su cabeza, Luis XIV mantuvo a los generales del final del reinado de su padre, Turenne y Condé, hombres de probada pericia militar.

Michel Le Tellier
Hacia 1667 el ejército francés, con unos 72.000 hombres, era, tanto en número de efectivos como en capacidad ofensiva, superior al resto de los ejércitos europeos. Las sucesivas contiendas sirvieron para poner a prueba las reformas introducidas y para emprender otras nuevas. Al tiempo que se perfeccionaba el ejército de tierra, Colbert y posteriormente su hijo, Seignelay, dotaron a Francia de una poderosa marina, con la construcción sistemática de navíos de calidad en los arsenales de Brest y de Toulon. El ingeniero Vauban introdujo en las villas fronterizas y en los puertos un nuevo sistema de fortificaciones que convirtieron a Francia en un territorio casi inexpugnable. El permanente estado de guerra obligó a incrementar continuamente los efectivos militares, recurriendo a las levas forzosas, muy impopulares entre la población. Aunque subsistieron muchos de sus antiguos vicios, el ejército de Luis XIV fue el más eficaz de su tiempo.
Las contiendas europeas
La primera fase del reinado, entre 1661 y 1679, se caracterizó por los éxitos en la política exterior, desarrollada en el sentido de la tradicional rivalidad hispano-francesa. Cuando en 1661 Luis XIV se hizo cargo del gobierno, Francia contaba con la alianza exterior de Suecia, Inglaterra y las Provincias Unidas. Como soberano francés se había convertido en el garante de los tratados de Westfalia y en protector de la Liga del Rin, alianza interna de varios príncipes imperiales. Disponía por ello de una poderosa clientela en Alemania. Esta situación le permitió emprender su ofensiva contra el imperio español.
A la muerte de Felipe IV de España, Luis XIV reclamó los Países Bajos españoles como parte de la herencia de su esposa María Teresa de Austria, iniciando en 1667 una guerra en la que se invocó el "derecho de devolución", por lo que se conoce al conflicto como Guerra de Devolución. Luis XIV tomó posesión de once villas fronterizas del norte, entre ellas Lille. El rey pretendía aislar a España con la formación de una triple alianza con Suecia, las Provincias Unidas e Inglaterra, asegurándose la neutralidad del Imperio. Pero por razones religiosas, políticas y, sobre todo, económicas, la rivalidad con las Provincias Unidas era difícil de superar. La guerra concluyó con la paz de Aquisgrán de 1668. La paz fue fruto de las presiones de Inglaterra y Holanda, alarmadas por los triunfos franceses a pesar del aislamiento internacional en que Luis XIV había conseguido colocar a España. Los acuerdos entregaron a Francia parte de Flandes y devolvieron momentáneamente a España el Franco Condado, conquistado durante la guerra.
Tras cuatro años de preparación diplomática, en 1672 Luis XIV abrió finalmente una ofensiva armada contra las Provincias Unidas. En pocas semanas el avance del ejército francés obligó a los flamencos a pedir la paz. Las condiciones impuestas por Francia eran tan duras que provocaron una revuelta en La Haya, la caída del gobierno republicano de Jan de Witt y la llegada al poder del statúder Guillermo de Orange, que habría de convertirse en uno de los más acendrados enemigos de Luis XIV: además de interesarle sobremanera eliminar la hegemonía francesa, Guillermo encarnaría en su persona una monarquía parlamentaria en lo político y de ideas tolerantes en lo cultural-religioso, diametralmente antagónicas con el absolutismo e intransigencia de Luis XIV.

Luis XIV ante Maastricht (Pierre Mignard, 1673)
Se formó entonces una coalición entre las Provincias Unidas, España, el Emperador y el duque de Lorena. El teatro de operaciones se trasladó desde las Provincias Unidas a los Países Bajos españoles, el Franco Condado y Alsacia. La novedad fue el desarrollo de la marina francesa, con la guerra de escuadras y la de corso. Las flotas española y flamenca sufrieron graves reveses en el Mediterráneo, junto a Sicilia, ocupada por tropas francesas.
La guerra concluyó con la paz de Nimega, que garantizó a Francia grandes ventajas territoriales. Luis XIV obtuvo el Franco Condado, numerosas plazas en Hainaut, en Flandes marítimo y en Artois, lo que dio un trazo continuo a la frontera noreste de Francia. En Lorena, Nancy fue entregada a dominio francés y la región de Alsacia quedó sometida a su administración directa. Se estableció un tratado comercial con las Provincias Unidas que favorecía la competencia del mercado francés. Sin embargo, a la paz siguieron las anexiones violentas de territorios por parte de Francia, que invocaba los derechos proclamados por las cámaras de reunión creadas con este fin, y se aconsejaba la anexión de Estrasburgo y Alsacia, así como numerosas plazas españolas. Aislada de nuevo, España se lanzó a la guerra (1683-1684), que terminaría con la pérdida de parte de Luxemburgo y otras plazas fronterizas, como Casal, en la tregua de Ratisbona.
La guerra de la Liga de Augsburgo
Tras el primer período de éxitos internacionales, suele señalarse en el reinado de Luis XIV una larga época de declive que se prolongó hasta la muerte del rey en 1715. En este período se desarrollaron las dos grandes guerras de coalición que habrían de poner en cuestión la hegemonía francesa en el continente: la de la Liga de Augsburgo o de los Nueve Años (1688-1697) y la de Sucesión al trono de España (1700-1713). Dos conflictos de larga duración que coincidieron con momentos de crisis económica (las hambrunas de 1693 y 1709) y produjeron reveses militares insólitos hasta entonces.
Después de 1684, el triunfo de Francia alarmó al resto de la potencias y particularmente a los príncipes alemanes, decididos a mantener los acuerdos de Westfalia. Comenzaron a trazarse alianzas defensivas. El prestigio francés había sufrido un duro revés cuando el emperador alemán Leopoldo I de Habsburgo venció a los turcos que amenazaban Viena, convirtiéndose así en el nuevo salvador de la cristiandad occidental. El papa Inocencio XI había lanzado un llamamiento al soberano francés para que se uniera a la gran alianza de polacos, alemanes e italianos y dirigiera, como príncipe más poderoso de Europa, los ejércitos de esta nueva cruzada. Luis XIV rechazó el ofrecimiento, calculando una sonada derrota de las fuerzas aliadas que serviría para debilitar el prestigio militar del Imperio. Sin embargo, las tropas aliadas derrotaron a los turcos y la gloria de Luis XIV quedó momentáneamente empañada por este asunto.
La impaciencia de Luis XIV por transformar en acuerdos territoriales definitivos lo pactado en las treguas de Ratisbona y su temor a que el Imperio se volviera contra Francia después de concluida la guerra contra los turcos provocaron el estallido de una guerra generalizada en el continente en 1688. Al tiempo que aumentaba la hostilidad con los principados alemanes, se deterioraban las relaciones con Inglaterra. La rivalidad económica y colonial de ambas naciones hacía imposible una alianza efectiva. El progreso de la colonización francesa en América y especialmente en Canadá, la competencia del comercio en las islas y los nuevos establecimientos comerciales franceses en la India hicieron apartarse a Inglaterra de la tradicional alianza con Francia, mantenida durante el período de los Estuardo.
El ejército de Luis XIV cruzando el Rin,
de Joseph Parrocel
El 25 de septiembre de 1688, Luis XIV lanzó una manifiesto exigiendo la transformación de las treguas en un tratado definitivo en el plazo de dos meses, al tiempo que ordenaba la invasión y devastación del Palatinado. Ello provocó la unión de Europa contra Francia. El promotor de la alianza fue el statúder flamenco Guillermo de Orange, quien había suscitado contra su suegro, Jacobo II de Inglaterra, la revolución inglesa de 1688 y se había hecho reconocer rey asociado a su esposa María II. Junto a Inglaterra y las Provincias Unidas, se unieron a la coalición el emperador, España y Saboya.
La guerra fue larga, y obtuvieron los mayores triunfos los franceses (Fleurus, 1690; Steinkerque, 1692; Neerwinden, 1693), aunque no faltaron derrotas como las de Boyne en 1690 y la batalla naval de la Hogue en 1692, que arruinó la flota francesa. Bruselas fue terriblemente bombardeada en 1695. La paz de Turín (1696) con el duque de Saboya permitió a Luis XIV la ofensiva contra los dominios españoles; amenazó Bruselas y tomó Barcelona en 1697. Con anterioridad el ejército francés, dirigido por Vandôme, había conquistado Ripoll, Rosas y Palamós. En 1697 Cartagena de Indias fue conquistada por Pointis.
El agotamiento de Francia pese a sus victorias, la imposibilidad de infligir una derrota definitiva de los aliados y el problema de la sucesión española forzaron a Luis XIV a firmar una paz desventajosa en Ryswick (1697). Francia entregó las conquistas obtenidas durante la guerra, pero conservó Estrasburgo, plaza clave para la defensa de los Países Bajos españoles, y obtuvo el rico valle del Sarre. Reconoció a Guillermo de Orange como rey de Inglaterra y evacuó las fortalezas tomadas en los Países Bajos.
La guerra de Sucesión
En 1668, Luis XIV había sellado un acuerdo secreto con el emperador Leopoldo I que preveía el futuro reparto de la monarquía española en el caso probable de que Carlos II de España muriera sin descendencia. El emperador recibiría el conjunto de la monarquía; el Franco Condado, los Países Bajos, Navarra, Rosas, Nápoles, Sicilia, las plazas de Marruecos y Filipinas serían entregadas a Francia.
A la muerte sin herederos del rey español en 1700, quedó abierta la sucesión de su trono. El acceso a la corona española resolvería la cuestión de la hegemonía sobre Europa, que podía recaer tanto en Francia como en el Imperio. Pocos estados europeos eran favorables al establecimiento de una nueva hegemonía territorial, por lo que las monarquías candidatas a repartirse el botín español trazaron los acuerdos de 1698 y 1700 sobre la partición de la herencia de los Austrias españoles.
Finalmente, el Consejo de Estado español decidió que Luis XIV era el único que podía garantizar la integridad territorial de la monarquía española y entregó la sucesión a Felipe de Anjou (el futuro Felipe V, nieto del soberano francés), con la condición de que las coronas francesa y española no llegaran nunca unirse. El testamento de Carlos II fue impugnado por el emperador Leopoldo I de Habsburgo, que defendía los derechos de sucesión de su hijo, el archiduque Carlos de Austria (el futuro emperador Carlos VI). Luis XIV pidió opinión a su Consejo y a Madame de Maintenon antes de decidir si aceptaba o no el testamento del difunto Carlos. Se corría el riesgo de una guerra con el emperador, fortalecido tras la firma de un acuerdo de paz con los turcos. Por otra parte, Inglaterra podría volver a la alianza francesa si Luis XIV renunciaba a cualquier ventaja territorial en España.
Sin embargo, la herencia de la monarquía española era un suculento bocado, principalmente por las posibilidades que ofrecía al comercio en el Atlántico. La seguridad de que el imperio español quedaría sometido a la influencia francesa con la entronización de los Borbones, lo que garantizaría la hegemonía francesa en el continente, desplazó en la voluntad de Luis XIV la conveniencia de evitar una guerra que sería, sin duda, larga y costosa. El rey aceptó la sucesión de Felipe de Anjou, violando las cláusulas del testamento de Carlos II al declararle también heredero al trono de Francia, al tiempo que procedía a ocupar los Países Bajos.
Guillermo III de Inglaterra
El resto de las potencias se alinearon para evitar la hegemonía francesa. Guillermo III de Inglaterra concluyó, antes de su muerte, la Gran Alianza de La Haya con Anthonius Heinsius, gran pensionario de Holanda, y el emperador Leopoldo I. Posteriormente se adhirieron a ella Saboya y Portugal. Al frente de la coalición, jefes militares de gran experiencia: el propio Heinsius, el príncipe Eugenio de Saboya, vencedor de los turcos, y el duque John Churchill de Marlborough, prestigioso general y hábil diplomático. Sin embargo, Francia podía contar con el apoyo de España y de los príncipes electores de Colonia y Baviera.
Luis XIV trató de tomar Viena, atacando desde Italia y el valle del Danubio, sin éxito. Las tropas francesas vencieron a los aliados en Höchstädt en 1703, pero al año siguiente y en el mismo lugar, el ejército franco-bávaro sufrió una gran derrota de manos de Marlborough y del príncipe de Saboya. Desde entonces se sucedieron los reveses para Francia: se perdieron Bélgica y muchas de las ciudades de la frontera norte, así como el Milanesado, mientras Nápoles caía en manos del archiduque Carlos, reconocido como rey de España por los aliados e instalado en Barcelona.
En primavera de 1709 Luis XIV se resignó a pedir la paz, ofreciendo la renuncia a Lille y a Estrasburgo. Pero las exigencias de los aliados resultaron demasiado deshonrosas para el Rey Sol, que decidió continuar la guerra. La batalla de Malplaquet tuvo resultados indecisos. En 1710 volvieron a entablarse negociaciones de paz de las que no salieron acuerdos definitivos. La continuación de la lucha fue ventajosa para Francia: en España Vendôme consiguió la victoria de Villaviciosa (1710) y Villars arrebató al príncipe de Saboya la ruta de París en Denain (1712).
Sin embargo, la resolución del conflicto se produjo más por la aparición de una nueva coyuntura política que por la fuerza de las armas. En 1711, la elección del arquiduque Carlos VI como emperador despertó en Inglaterra el temor a una nueva hegemonía de los Habsburgo si éstos obtenían el trono de España. La paz separada y la obtención de acuerdos comerciales pareció preferible. En Utrecht, en 1713, la monarquía española fue repartida: Felipe de Borbón se sentaría en el trono español como Felipe V y obtendría el dominio de las colonias, mientras que los ingleses conseguían idénticos privilegios comerciales a los acordados con Francia y el derecho a la ocupación de Gibraltar. Luis XIV renunciaba a Terranova, Acadia y las fortificaciones de Dunkerque. La paz se concluyó de forma definitiva en Rastadt al año siguiente. Francia recuperó Estrasburgo y obtuvo Landau. A cambio, tuvo que renunciar a la unión dinástica de Francia y España.
La guerra de sucesión debilitó enormemente a Luis XIV. Los acuerdos de paz constituyeron una renuncia a la política preconizada por Luis XIV, consistente en alcanzar las fronteras naturales de Francia (el Rin, los Pirineos y los Alpes). Sólo en parte se consiguió, ya que los Países Bajos y Renania escaparon al dominio francés. La hegemonía europea de Francia quedó así frustrada por las guerras de coalición. La nueva alianza entre Francia e Inglaterra, la dos potencias europeas, podía garantizar una paz duradera y neutralizar el poder de las dos regiones en las que por tanto tiempo se había hecho la guerra: el Imperio e Italia. A la muerte del rey en 1715, a la hegemonía francesa sucedió el equilibrio europeo iniciado ya en la paz de Westfalia.
La economía
Uno de los objetivos prioritarios de Luis XIV fue el saneamiento y enriquecimiento de la hacienda regia. Su ministro de finanzas, Jean Baptiste Colbert, tradujo este objetivo en un mercantilismo de corte imperialista que dejaba de lado el progreso agrícola e incentivaba ante todo la producción manufacturera y el tráfico mercantil. El propio rey no centraba sus intereses en la prosperidad económica del país sino en su propio engrandecimiento, por lo que muy a menudo los proyectos económicos del ministro fueron supeditados a los grandiosos sueños del monarca. La política de prestigio desarrollada por éste era enormemente gravosa para las arcas de la monarquía y, a pesar del programa colbertiano y de la aplicación de numerosas ordenanzas arancelarias y monetarias, los ingresos de la hacienda se mostraron del todo insuficientes para sufragar las ambiciones del rey. Las compañías mercantiles y las empresas manufactureras financiadas por el estado fueron desapareciendo progresivamente.
El gran esfuerzo económico que requirió el continuo estado de guerra obligó a la monarquía a buscar nuevas fuentes de ingresos. Durante la guerra de la liga de Augsburgo, la falta de liquidez impulsó a uno de los sucesores de Colbert, el conde de Pontchartrain, a efectuar diversas manipulaciones monetarias y a solicitar contribuciones cada vez más importantes del clero y los estados provinciales. En 1695 se estableció un nuevo impuesto de capitación y se intentó distribuir a los contribuyentes en clases para asegurar un reparto más equitativo y rentable del impuesto. Sin embargo, esta medida resultó arbitraria e inoperante. Las finanzas del rey a duras penas pudieron sostener la lucha por la Sucesión española, a pesar de una nueva capitación impuesta en 1701 y algunas ingeniosas innovaciones, como el papel moneda. Se multiplicó la creación de rentas y ventas de oficios, con cierto éxito al principio.
La economía sufrió las consecuencias de las crisis de subsistencia que se repitieron a lo largo del reinado, como la gran hambruna de 1693, que parece que afectó de forma importante a los ingresos de la hacienda regia. Una vez concluida la guerra, el resurgir del país fue no obstante rápido, animado por el crecimiento del comercio. Las encuestas fiscales ordenadas a los intendentes en 1697 para proveer las rentas del duque de Borgoña, hijo mayor del Delfín, permitieron al Consejo real preparar futuras reformas hacendísticas. Estas encuestas revelan una gran desigualdad económica regional. En los puertos atlánticos se acusó durante el período un gran crecimiento del comercio. Aunque el Tesoro estaba agotado por las exigencias de la política exterior del rey, puede percibirse un lento despegue de la economía desde principios del siglo XVIII, gracias a la asunción de las ideas mercantilistas por las grandes compañías comerciales marítimas.